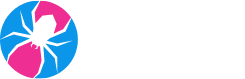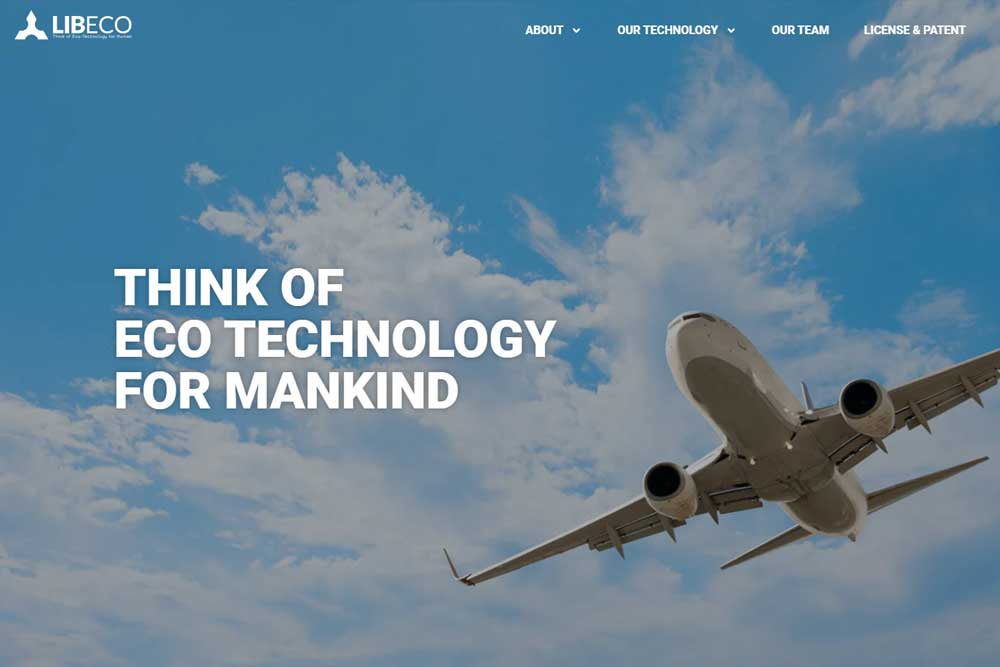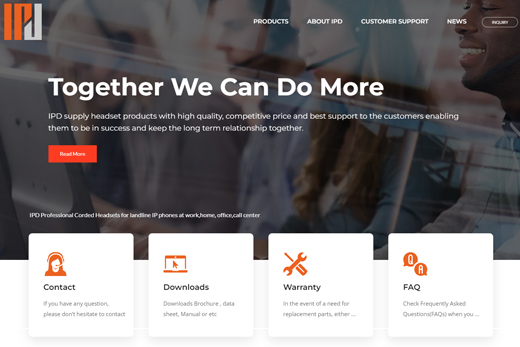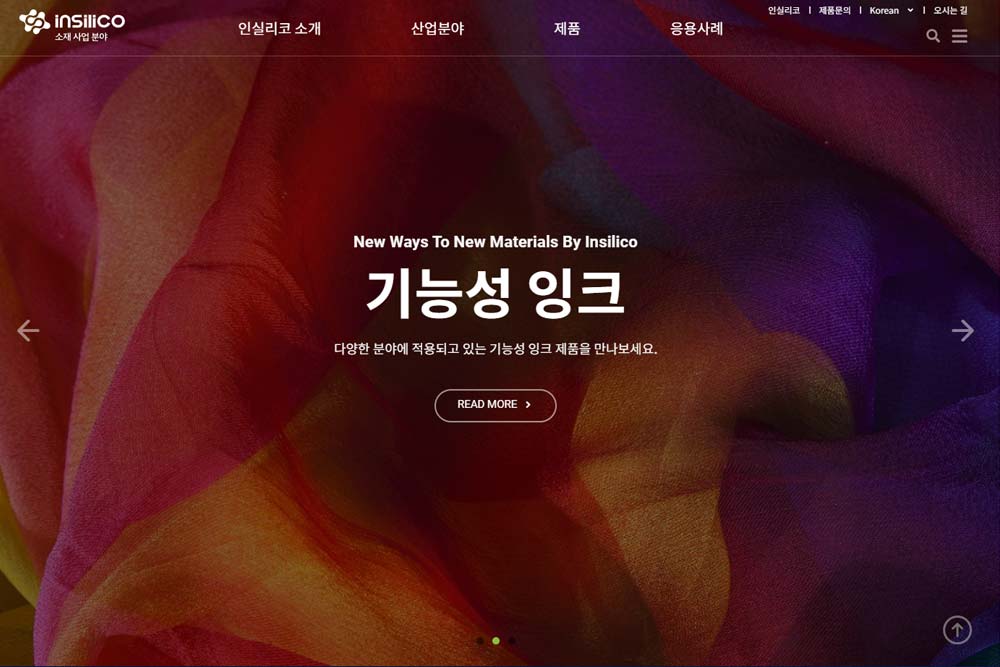
Featured service
고객사의 비지니스를 위해 다양한 서비스를 준비했습니다.
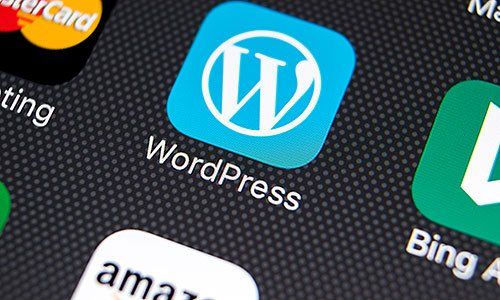
워드프레스홈페이지제작
WORDPRESS
이노스톤은 워드프레스의 초기 도입시절부터 워드프레스 CMS와 함께 했습니다. 워드프레스는 다양한 기업의 개발 환경 및 비즈니스 환경에 안정적으로 대응하기 위한 최적의 CMS 서비스입니다.
POPULAR

홈페이지 리뉴얼
HOMEPAGE RENEWAL
이노 스톤의 홈페이지 리뉴얼 서비스는 철저한 분석 위주의 전략 수립을 통해 실행합니다.홈페이지 리뉴얼 이후 실질적으로 개선되는 좋은 실적과 효과를 보실 수 있습니다.
POPULAR

검색엔진최적화
SEO
검색엔진 최적화는 이노 스톤의 가장 큰 장점 중 하나입니다 세계 수준의 분석기술과 제작 기술을 보유하고 있으며 제작되는 모든 홈페이지에 기본적인 검색엔진최적화 서비스를 탑재하고 있습니다.
POPULAR

홈페이지유지보수
MAINTENANCE
이노스톤은 다년간의 경험을 기반으로 고객사의 홈페이지를 단순하게 제작하고 웹호스팅 등을 유지하는 차원을 탈피하여 홈페이지 자체가 성장할 수 있는 형태로 서비스를 발전시켜 왔습니다.
POPULAR